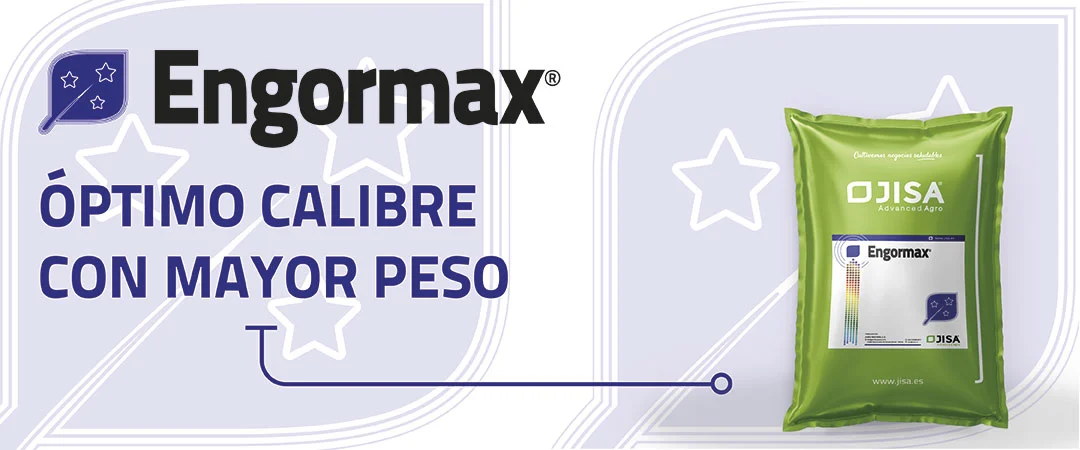El cultivo de la pitahaya en España mantiene un crecimiento sostenido, impulsado por una demanda interna en constante aumento, si bien, el sector debe ser consciente de la volatilidad del mercado internacional en base a factores como, por ejemplo, una sobreoferta experimentada por otros países productores, como Ecuador, que afectan siempre a los precios.
En este contexto y al igual que sucede con otros cultivos como el Plátano de Canarias, la estrategia de los productores españoles no estaría centrada en competir en volumen de producción con las potencias asiáticas o latinoamericanas, sino en la diferenciación por calidad, frescura y sostenibilidad. Es aquí, donde la pitahaya española puede posicionarse como un producto premium y de proximidad para el mercado europeo.
Es aquí, donde la colaboración entre los distintos actores del sector está siendo fundamental. Entidades como la Cooperativa La Palma y la S.C.A. Pitayas de Andalucía, junto con empresas privadas como Dracofruit y Atenagra, son clave para la cohesión del sector y la transferencia de conocimiento. Del mismo modo está la labor de los centros de investigación, como la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas (Almería) y de Paiporta (Valencia), la Universidad de Almería y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, son imprescindible para la investigación de nuevas variedades (como las autocompatibles) y la optimización de protocolos de cultivo.
Proyectos como el Grupo Operativo PITAMED son un claro ejemplo de este enfoque colaborativo para asegurar la viabilidad económica y ambiental del cultivo.

El mercado de la pitahaya.
El mercado internacional de la pitahaya, conocida también como fruta del dragón, proyecta un crecimiento notable en la próxima década. Las estimaciones más recientes indican que su valor global podría ascender de 433,3
millones de euros en 2024 a 831,4 millones en 2033, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,7 %.
Un auge se fundamentado en gran parte por un cambio en las preferencias del consumidor hacia productos con un alto valor nutricional y propiedades beneficiosas para la salud, destacando en la pitahaya su riqueza en antioxidantes, fibra y vitaminas.
También hay que tener en cuenta que, además de su consumo en fresco, su versatilidad la ha posicionado como un ingrediente destacado en la industria de alimentos y bebidas, utilizándose para la elaboración de zumos, mermeladas, jaleas y sorbetes, así como un valioso colorante natural.
El mercado de la pitahaya en España.
La consolidación de la pitahaya en España es un fenómeno de reciente implantación, pero de rápido desarrollo. En apenas tres años, el cultivo ha experimentado un crecimiento del 205 %, pasando de ser una curiosidad agrícola a una realidad comercial capaz de abastecer el 78 % del mercado nacional.
Este notable crecimiento de la producción nacional se complementa con un mercado de consumo dinámico. La fuerte importación de pitahaya, con España como principal destino de las exportaciones peruanas (acaparando el 56 % de estas en el primer trimestre de 2025), lejos de ser un indicador de debilidad productiva, evidencia una demanda interna que supera ampliamente la oferta actual.
Este escenario posiciona a España en un doble rol: como productor emergente que satisface un mercado interno ávido de productos de proximidad, y como un hub logístico y comercial estratégico para la distribución de la fruta en el resto de Europa.
El cultivo de la pitahaya en la Península Ibérica.
El éxito del cultivo de la pitahaya en España es en parte al resultado de la capacidad de los agricultores españoles para combinar las ventajas de su clima privilegiado con la innovación tecnológica.
Respecto al clima mediterráneo insular, con temperaturas entre los 16 °C y 25 °C, son un entorno propicio para el desarrollo de esta cactácea. A ello se suma la combinación de alta irradiación solar y baja humedad relativa en zonas como Almería que reduce de forma significativa la incidencia de plagas. Por otra parte, los microclimas subtropicales de la costa valenciana son ideales para su desarrollo.
Así, el cultivo de la pitahaya en la Península Ibérica, Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia son los principales focos productivos de pitahaya. Andalucía, que concentra cerca del 80 % de la superficie total de frutales subtropicales en España, destaca con importantes zonas de cultivo en la costa tropical de Granada, y en las provincias de Almería y Huelva. La producción en Huelva ha crecido de forma significativa, al punto de que una cadena de supermercados nacional adquiere más del 40 % de su pitahaya de los campos onubenses.
La Comunidad Valenciana, aprovechando su microclima subtropical en determinadas zonas, ha visto un desarrollo del cultivo, con una estimación de unas 8 hectáreas dedicadas a este fruto. Por su parte, la Región de Murcia se ha consolidado como una zona productora destacada, con una superficie de más de 16 hectáreas, con una destacada presencia en municipios como Murcia, Mazarrón y San Javier.
Si bien estas son las zonas de mayor producción, el cultivo también se extiende de manera experimental a otras áreas, como el municipio gallego de Xove, en la costa de Lugo, donde se experimenta con la variedad híbrida de color fucsia en invernadero, con una única producción anual.
El cultivo de la pitahaya en las Islas Canarias.
Las Islas Canarias son un territorio pionero en el cultivo de la pitahaya en España, donde el clima ha permitido su desarrollo desde hace más de dos décadas.
La producción está enfocada en la exportación, lo que diferencia su estrategia comercial de la península, que se centra más en el mercado interno. La superficie cultivada en Tenerife, por ejemplo, abarca casi 3 hectáreas en invernadero, lo que asegura una excelente calidad y un cultivo limpio de residuos.
La isla de La Palma, por su parte, prevé un incremento del 60 % en sus exportaciones para el año en curso, lo que muestra el dinamismo del sector en la región.
La elección entre el cultivo al aire libre o en invernadero es una decisión estratégica con implicaciones significativas para la rentabilidad y el riesgo de la explotación. Mientras que el cultivo al aire libre aprovecha las condiciones edafoclimáticas de los microclimas subtropicales, los sistemas protegidos bajo invernadero ofrecen un control más eficiente de variables críticas como la temperatura y la humedad, lo que protege a la planta de eventos climáticos extremos y reduce la incidencia de plagas y enfermedades.
En el cultivo bajo invernadero permite una estabilidad productiva superior y rendimientos significativamente mayores, que pueden variar entre 10 y 30 toneladas por hectárea, con cifras que incluso superan las 100 toneladas en sistemas de alta tecnología.
Destacar que el principal desafío en los invernaderos es la polinización manual, un laborioso proceso debido a la ausencia de polinizadores naturales. Sin embargo, la reciente introducción de variedades autocompatibles representa un logo agronómico que podría reducir drásticamente los costes de mano de obra y hacer que el cultivo protegido sea aún más rentable.

La pitahaya o pitaya, un cactus con nombre propio.
Desde el punto de vista de la nomenclatura, hay que precisar que, tanto «pitahaya» como «pitaya» son grafías correctas y de uso extendido. Aunque «pitahaya» es la forma mayoritaria, la Real Academia Española (RAE) reconoce «pitaya» como una variante plenamente válida en el ámbito hispano.
En el contexto comercial, ambos términos se utilizan de manera genérica para referirse al fruto de diversas especies de la familia Cactaceae, principalmente del género Hylocereus y, en menor medida, del género Selenicereus.
La pitahaya es una planta perenne de carácter epífito o terrestre, de porte trepador, que puede alcanzar los 10 metros de longitud. Su sistema radicular es dual: presenta raíces primarias superficiales para la absorción de nutrientes y raíces secundarias o adventicias, desarrolladas en la parte aérea, que cumplen una función de sostén.
La planta se caracteriza por sus tallos de forma triangular, ondulados, de color verde o verde glauco. Un aspecto botánico de interés para la producción es su floración nocturna, en la que las flores se abren durante la noche y se cierran por la mañana, un intervalo breve en el que debe realizarse la polinización.
A nivel botánico, las especies Selenicereus triangularis y Selenicereus ocamponis presentan diferencias morfológicas. Selenicereus triangularis, que crece como una liana y tiene tallos más delgados con areolas que poseen de 1 a 14 espinas rígidas. Por su parte, Selenicereus ocamponis presenta tallos de mayor grosor y sus areolas tienen de 5 a 8 espinas aciculares.
Pero su distinción más relevante para el sector no radica en estas particularidades botánicas, sino en las variedades comerciales que definen el mercado. En este sentido, la pitahaya amarilla (Hylocereus megalanthus o Selenicereus megalanthus) es notablemente más resistente, dulce y mejor valorada por los consumidores que las variedades de pulpa roja.
En este sentido, el mercado de la pitahaya de piel amarilla y pulpa blanca está creciendo a una tasa anual del 6,2 %, superior a la media del sector, lo que sugiere una oportunidad de diversificación para los productores españoles que buscan acceder a segmentos de mayor valor en el mercado.

Requerimientos edafoclimáticos y ambientales para el cultivo de la pitaya.
Para un cultivo de la pitahaya, las condiciones ambientales son determinantes. Como hemos avanzado, la pitahaya se desarrolla de manera óptima en climas cálidos a subhúmedos, con un rango de temperatura ideal que oscila entre 16 °C y 25 °C. Aunque puede tolerar picos puntuales de hasta 40 °C, temperaturas inferiores a 10 °C detienen el crecimiento de la planta y pueden dañarla de forma irreversible, lo que explica la necesidad de cultivos protegidos en zonas menos cálidas.
La alta luminosidad es un limitante para la fotosíntesis y la brotación floral, pero la exposición directa y prolongada al sol puede provocar quemaduras en los cladodios. Por ello, se recomienda el uso de mallas de sombreo con una densidad del 30 al 40 % para optimizar la irradiación y proteger la planta.
En cuanto al suelo, aunque la pitahaya es una planta rústica que se adapta a terrenos secos y pobres, una producción intensiva de alto rendimiento, requiere suelos franco-arenosos con buen drenaje, ya que la planta es extremadamente sensible al encharcamiento y la pudrición de las raíces. Un pH ligeramente ácido, entre 5,5 y 6,5, y un alto contenido de materia orgánica son igualmente importantes para el correcto desarrollo del cultivo.
Prácticas culturales para el cultivo de la pitaya.
La propagación de la pitahaya se realiza principalmente por esquejes, un método que permite una entrada en producción mucho más rápida que la siembra por semilla.
Dada la naturaleza trepadora de la planta, la labor de tutorado es imprescindible desde el inicio del cultivo. En cuanto a su poda, es una labor esencial para mantener la sanidad y productividad de la plantación. Se distinguen tres tipos: la poda de formación, que guía el crecimiento de la planta hasta el tutor; la poda de limpieza, que elimina ramas enfermas o mal ubicadas; y la poda de producción, que se realiza a partir del tercer año para mejorar la aireación y la exposición solar.
Respecto al riego, aunque la planta es muy eficiente en el uso del agua (consumiendo hasta un 30 % menos que cultivos tradicionales como el tomate), es un factor a controlar. Para ello es recomendable el uso de riegos de apoyo en los primeros dos años y, posteriormente, durante las fases de floración, ya que regar en épocas de sequía podría disminuir la floración. Los sistemas de riego localizado, como el goteo o la microaspersión, son los más eficientes, especialmente cuando se combinan con la fertirrigación.
Plan de fertilización del cultivo de la pitaya.
Como en todos los cultivos, el éxito de la fertilización, en este caso en pitahaya, se basa en un conocimiento profundo de las necesidades nutricionales del cultivo, las cuales varían según su etapa fenológica.
Partimos de que un plan de abonado preciso debe basarse en análisis previos de suelo y foliares. No obstante, se pueden establecer principios generales, teniendo en cuenta que, la pitaya es más exigente en potasio y nitrógeno que en fósforo.
Durante la preparación del terreno antes de su plantación, es interesante porque responde muy bien la planta, la incorporación de materia orgánica descompuesta en la siembra. Durante el desarrollo vegetativo, el nitrógeno es fundamental para el crecimiento de los tallos. Y ya posteriormente, durante la floración y la fructificación, los requerimientos de fósforo y potasio aumentan significativamente.
Un equilibrio recomendado base desde la siembra está en 1 – 1,5 – 0,6, a concentraciones de 0,1 gramo por litro. En cuanto a la conductividad del agua de riego no debe ser superior a 1.300-1.400 µS/cm (1,3 a 1,4 mS/cm), porque valores más altos pueden afectar a la floración del cultivo.
Partiendo de la utilización de fertilizantes de alta solubilidad y teniendo como referencia un nivel de riego del orden de los 1.050 litros por planta y año, podemos establecer unas recomendaciones de 22,5 gramos de nitrato amónico, 9,5 de fosfato monoamónico, 85 de nitrato potásico y 40 de nitrato cálcico por planta y año.
Como hemos avanzado, el riego localizado junto con la fertirrigación, es la técnica más eficiente en el cultivo de la pitahaya. Una vez cubiertas las necesidades nutricionales básicas, la nutrición especializadas en las fases críticas del cultivo es la que marca la diferencia en el aumento de producción y rentabilidad del cultivo.
Hay una creencia popular sobre las cactáceas que afirma que estas no requieren ser muy fertilizadas dada su rusticidad. Si bien es cierto en gran medida, no es menos cierto que una cactácea, como es la pitaya, en condiciones nutricionales más favorables, aumenta su desarrollo y productividad a niveles que se traducen en una mayor rentabilidad para el agricultor.
En este sentido, nuestro cultivo de pitaya va a agradecer el aporte de productos bioestimulantes mejorando su producción y/o calidad. Un ejemplo sería, la aplicación de un bioestimulante enraizante de alta eficacia va a mejorar el establecimiento del cultivo. El uso de activadores metabólicos ayudará a prevenir o superar los efectos negativos del estrés hídrico. Otro ejemplo, es el uso de inductores fisiológicos para mejorar las diferentes fases del cultivo, como el uso de inductores de floración y cuajado de frutos. El aporte de potasio de rápida asimilación con efecto osmoprotector y el uso de productos bioestimulantes para el engorde de frutos que contengan extractos de algas y aminoácidos ayudan a mejorar la producción y la calidad de estas frutas del dragón.
Plagas y enfermedades de la pitaya.
La pitahaya en España enfrenta una menor presión de plagas y enfermedades en comparación con sus zonas de origen. No obstante, requiere de una estrategia de prevención. Las principales amenazas se concentran en las enfermedades fúngicas y bacterianas, favorecidas por condiciones de alta humedad.
Entre las enfermedades más comunes en la pitahaya se encuentran la pudrición basal (Fusarium spp.), que puede afectar al fruto y el tallo, el ojo de pescado (Dothiorella spp.), la antracnosis (Colletotrichum spp.) que afecta a tallos y frutos, y la pudrición suave (Erwinia spp.), una enfermedad bacteriana que causa licuefacción de los tallos y se propaga a través de herramientas contaminadas.
En cuanto a las plagas de la pitaya, la más preocupante es la mosca del botón floral (Dasiops saltans), cuyas larvas se alimentan del interior de la flor, causando pérdidas de hasta el 80 % en la floración. Otras plagas de importancia incluyen pulgones, trips y cochinillas, así como vertebrados como roedores y pájaros, que afectan directamente a los frutos en maduración.
La cosecha de pitahaya y sus usos.
El momento óptimo de la cosecha es un factor decisivo para la calidad del fruto. La pitahaya, a diferencia de otros frutales, no madura una vez cosechada, por lo que es necesario recolectarla en su punto máximo de madurez.
El criterio principal es el color de la piel. La recolección debe realizarse de forma manual, cortando el pedúnculo del fruto con tijeras afiladas y desinfectadas.
La conservación se realiza a una temperatura de entre 10 °C y 15 °C y una humedad relativa de entre 85 % y 90 %. Bajo estas condiciones, el fruto puede mantener su calidad por hasta cuatro semanas.
Además de su consumo en fresco, la pitahaya ofrece un amplio potencial en la industria de la transformación. Su pulpa, que tiene un sabor dulce similar a una mezcla entre pera y kiwi, es ideal, como hemos adelantado, para la elaboración de jugos, mermeladas, jaleas, sorbetes y productos de repostería.
Además, el alto contenido de betalaínas en las variedades de pulpa roja y morada ha despertado un interés en la industria farmacéutica y textil, ya que estos pigmentos pueden ser utilizados como colorantes naturales y poseen propiedades antioxidantes. En este sentido, estas aplicaciones representan una oportunidad para rentabilizar los frutos de menor calibre o aquellos que no cumplen los estándares del mercado de fresco, lo que aumenta el valor global de la cosecha y contribuye a la reducción del desperdicio alimentario.
Destacar que el cultivo de la pitaya está sujero a muchos factores determinantes. Para ello, el equipo tecnico comercial de JISA ofrece a los agricultores, su conocimiento en esta especialidad agronómica para, juntos, mejorar los rendimientos de la explotación.